Rehabilitación de Trastornos Músculo Esqueléticos
Ayudamos tanto a los pacientes con algún tipo de patología musculoesquelética como aquellos que quieran prevenir alguna dolencia o trastorno físico futuro.
En La Salle Clínica Universitaria utilizamos métodos físicos, basados en la evidencia científica con el objetivo de restablecer el desarrollo adecuado de las funciones corporales.
Ayudamos tanto a los pacientes con algún tipo de patología musculoesquelética como aquellos que quieran prevenir alguna dolencia o trastorno físico futuro.
En la Unidad de Rehabilitación de Trastornos Músculo Esqueléticos presentamos un enfoque de tratamiento multidisciplinar mediante el cual se podrán beneficiar pacientes que padecen algún tipo de discapacidad secundaria a procesos como por ejemplo : sedentarismo, traumatológicos, quirúrgicos y no quirúrgicos, neurológicos, etc. con el objetivo de recuperar al máximo la funcionalidad. También ofrecemos este servicio a personas que, siendo asintomáticas quieran, entrenar este aspecto.
Los sujetos con lesiones, ya sean por accidentes, enfermedades o por su actividad deportiva podrán beneficiarse de la atención integral de un equipo especialmente diseñado para su atención donde cabe destacar la presencia de diversos profesionales.
Especialidades
La fisioterapia traumatológica se centra en la evaluación, tratamiento y prevención de alteraciones que afectan a los músculos, huesos, articulaciones, tendones y ligamentos. Su objetivo principal es aliviar el dolor, recuperar la movilidad funcional y mejorar la calidad de vida del paciente.Nuestros fisioterapeutas utilizan técnicas basadas en la evidencia científica adaptadas a las necesidades de cada paciente.
Beneficios de la fisioterapia musculoesquelética
- Reducción del dolor e inflamación
- Mejora de la movilidad y la función articular
- Prevención de recaídas y lesiones futuras
- Mejora del control motor y la postura
- Recuperación más rápida tras intervenciones quirúrgicas
Contamos con un equipo altamente cualificado y la última tecnología en tratamiento de fisioterapia.
La patología del pie es muy amplia y compleja, es por ello que debe ser abordada tanto desde la prevención como desde el tratamiento específico a cada patología.
La podología valora todas aquellas alteraciones que se producen en el pie y su implicación con el resto del cuerpo como la región lumbar, pelvis, cadera, rodilla y tobillo. Una lesión o disfunción articular que se produce en el pie puede producir lesión o disfunción articular asociada en la cadera y a su vez un lesión lumbar puede producir una alteración estructural o funcional a nivel del pie.
Por ello en el Clínica Universitaria La Salle contamos con un servicio de podología donde poder hacer una valoración integral de todas las patologías del aparato locomotor y con ello ofrecer el tratamiento más completo a nuestros pacientes bajo el trabajo multidisciplinar de nuestros profesionales.
Las patologías más frecuentes son la fascitis plantar, espolón calcáneo, tendinitis, Enfermedad de Sever, pie plano (infantil y adulto), pie cavo, periostitis, metatarsalgias (Neuroma de Morton), Artrosis – Artritis, dedo en garra – martillo, lumbalgias y gonalgias como tendinitis rotuliana, tendinitis pata de ganso o cintilla iliotibial.
Las herramientas terapeutas más habituales son las plantillas a medida, ortesis de silicona, férulas, terapia farmacología podológica (infiltraciones) y vendajes funcionales.
Patologías
En la Unidad de Trastornos Músculo-esqueléticos de la Clínica Universitaria La Salle atendemos en régimen ambulatorio de lunes a viernes, todo tipo de afecciones músculo-esqueléticas como pueden ser:
- Esguinces
- Fracturas
- Síndrome de dolor miofascial
- Luxaciones
- Tendinosis/tendinitis
- Alteraciones que cursen con dolor crónico (Fibromialgia, Ehlers-Danos, Stickler, dolor lumbar, cervical, etc)
- Alteraciones que cursen con dolor agudo
- Recuperaciones de intervenciones quirúrgicas
- Rehabilitación de accidentes de tráfico
- Patologías de la mano
- Patologías del pie
- Patologías postquirúrgicas
- Roturas musculares
- Sobrecargas
- Recuperación de lesiones
- Artrosis
- Artritis
- Patología Orofacial
- Migraña
- Cefaleas
- Trastornos tempomandibulares
- Cirugía ortognática
Tratamientos
El término “TENS” es acuñado a la técnica en la cual se realiza una estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Esta técnica consiste en la aplicación de una corriente eléctrica pulsada mediante electrodos sobre la piel con el objetivo de provocar analgesia. El TENS puede clasificarse en dos tipos: TENS de alta frecuencia y TENS de baja frecuencia. Ambos han demostrado distintos mecanismos neurofisiológicos mediante los cuales provoca una disminución del dolor. Podemos clasificar los mecanismos en: mecanismos espinales, mecanismos supraespinales y mecanismos periféricos.
- Mecanismos supraespinales: Se ha observado que el TENS provoca una estimulación de la sustancia gris pericoaductal o de la médula rostro ventral lo cual provoca una inhibición de las neuronas del asta posterior, contribuyendo así a la disminución del dolor. Estudios de investigación han observado que el TENS de alta frecuencia provoca una estimulación de los receptores opioides δ mientras que el TENS de baja frecuencia provoca una estimulación de los receptores opioides µ desencadenando la respuesta descrita anteriormente.
- Mecanismos espinales: En cuanto a los mecanismos espinales el TENS de alta frecuencia ha demostrado provocar una estimulación de receptores opioides δ, de receptores colinérgicos muscarínicos y un aumento de la concentración en el asta posterior de una sustancia denominada GABA, a su vez se ha observado que disminuye la concentración de sustancias pronociceptivas como la sustancia P, el glutamato y la concentración de aspartato. Del mismo modo se ha observado que el TENS de baja frecuencia aumenta la concentración de sustancias que favorecen la analgesia a este nivel como la serotonina y una estimulación de receptores opioides µ y receptores colinérgicos muscarínicos.
- Mecanismos periféricos: a nivel periférico se ha observado que el TENS de alta frecuencia, al igual que el TENS de baja frecuencia provocan un aumento de la adenosina, de los receptores adrenérgicos α2A y una estimulación de receptores opioides µ.
Por otro lado, una revisión sistemática reciente ha demostrado que la utilización del TENS supone una reducción de citoquinas proinflamatorias en el torrente sanguíneo lo cual también podría contribuir a la analgesia producida por esta técnica.
Aplicaciones clínicas
Estudios recientes de investigación abalan la utilización del TENS en distintas condiciones de dolor musculoesquelético.
Se ha observado en una revisión sistemática que el tratamiento con TENS resulta efectivo en la reducción del dolor en pacientes con fibromialgia, además concluyen que la utilización del TENS sumado a un programa de ejercicio terapéutico parece tener mayor efecto analgésico en estos pacientes que realizando el ejercicio de forma aislada. De la misma manera, en pacientes operados de prótesis de rodilla se ha observado que la aplicación del TENS sumado a la intervención reduce de manera significativa el dolor y la ingesta de medicación.
Otra revisión sistemática ha demostrado en distintas condiciones de dolor crónico que la aplicación de TENS provoca una disminución del dolor además de una mejora de la discapacidad, pero indica que es necesario realizar mayor investigación sobre cuales son los parámetros más efectivos al realizar esta técnica.
Actualmente, el Ejercicio Terapéutico es una de las técnicas más utilizada y efectiva en el campo de la Fisioterapia. En el año 2007 se define el concepto de “Ejercicio Terapéutico” como la prescripción de un programa de actividad física la cual supone un gasto energético, en la que se involucra al paciente para realizar un movimiento con el objetivo de mejorar la funcionalidad, disminuir los síntomas y mejorar el estado de salud. Por lo que, atendiendo a esta definición, es necesario que la aplicación de esta técnica sea aplicada por un profesional sanitario cualificado para su correcta ejecución evitando así posibles efectos adversos.
La realización de ejercicio terapéutico ha demostrado que presenta beneficios sobre nuestro sistema nervioso periférico y central, aunque en la actualidad se sigue investigando acerca de los mismos. El mecanismo más estudiado es la liberación de opioides ya que la realización de ejercicio terapéutico supone un aumento de B-endorfinas en el plasma sanguíneo lo que estimula el sistema de opioides endógenos traduciéndose esto en un alivio de los síntomas o reducción del dolor. Además, también ha demostrado un aumento del flujo sanguíneo cerebral, lo que activa una serie de receptores arteriales de presión que por consecuencia estimula centros supramedulares que participan en la modulación del dolor.
Hoffman en 1988 demostró que tras la vuelta al estado basal en la presión sanguínea, el sistema endógeno opioide permanece activo, y dado que dicho mecanismo y liberación de sustancias se produce desde el hipotálamo, se activa el sistema de control inhibitorio descendente, ya que el propio hipotálamo presenta proyecciones a la sustancia gris periacueductal, uno de los centros encargados de la modulación del dolor.
Por otro lado, entre los mecanismos no opiodes que supone el ejercicio terapéutico se encuentra la modulación del dolor por liberación de cannabinoides endógenos. Se ha encontrado la presencia de receptores cannabinoides en las áreas de procesamiento del dolor, sospechando de la participación por tanto de estas sustancias en la experiencia del dolor. Además, estudios demuestran que la activación de estos receptores es uno de los mecanismos hipoalgésicos (6,7). Esta hipótesis parece confirmarse tras la evidencia de la presencia de concentraciones elevadas de cannabinoides endógenos tras el ejercicio, y, por tanto, que la activación de los receptores de estas sustancias es una de las responsables de la hipoalgesia modulada por el ejercicio.
Aplicaciones clínicas:
En la práctica clínica, estudios de investigación recientes demuestran que la aplicación de ejercicio terapéutico es beneficiosa y necesaria en procesos como disfunción temporomandibular, dolor lumbar, dolor cervical, dolor de hombro y artrosis de rodilla y cadera, entre otras (8–10). Se ha demostrado que se trata de una intervención segura y beneficiosa, además la introducción de medidas motivadoras supone un aumento de autoeficacia en esta población, lo que supone una reducción de síntomas y un aumento de la autonomía por parte del paciente.
Por otro lado, un estudio reciente en pacientes con dolor musculoesquelético ha demostrado que el mantenimiento de un programa de ejercicio terapéutico durante 9 semanas supone una mejora significativa en el estado de salud, una reducción de la discapacidad generada por dolor y una mejora en variables de carácter físico como la resistencia muscular de la región afecta. Por lo que la aplicación de esta técnica no solo supone un cambio en variables de carácter físico/funcional, sino que también ha demostrado reducir la influencia de aquellos factores psicológicos y cognitivos implicados en el dolor, además de suponer una mejora de la capacidad cardio-respiratoria, una mejora a nivel muscular y óseo, una mejora en procesos de memoria y por lo tanto una reducción de deterioro cognitivo.
Es importante tener en cuenta que una buena entrevista clínica y una correcta evaluación marcará la diferencia en la prescripción del programa de ejercicio, y por lo tanto debemos tener en cuenta que comorbilidades o antecedentes presenta el paciente para una correcta adaptación del ejercicio, es por ello, por lo que dicha prescripción la debe realizar un profesional sanitario cualificado.
Actualmente, el Ejercicio Terapéutico es una de las técnicas más utilizada y efectiva en el campo de la Fisioterapia. En el año 2007 se define el concepto de “Ejercicio Terapéutico” como la prescripción de un programa de actividad física la cual supone un gasto energético, en la que se involucra al paciente para realizar un movimiento con el objetivo de mejorar la funcionalidad, disminuir los síntomas y mejorar el estado de salud. Por lo que, atendiendo a esta definición, es necesario que la aplicación de esta técnica sea aplicada por un profesional sanitario cualificado para su correcta ejecución evitando así posibles efectos adversos.
La realización de ejercicio terapéutico ha demostrado que presenta beneficios sobre nuestro sistema nervioso periférico y central, aunque en la actualidad se sigue investigando acerca de los mismos. El mecanismo más estudiado es la liberación de opioides ya que la realización de ejercicio terapéutico supone un aumento de B-endorfinas en el plasma sanguíneo lo que estimula el sistema de opioides endógenos traduciéndose esto en un alivio de los síntomas o reducción del dolor. Además, también ha demostrado un aumento del flujo sanguíneo cerebral, lo que activa una serie de receptores arteriales de presión que por consecuencia estimula centros supramedulares que participan en la modulación del dolor.
Hoffman en 1988 demostró que tras la vuelta al estado basal en la presión sanguínea, el sistema endógeno opioide permanece activo, y dado que dicho mecanismo y liberación de sustancias se produce desde el hipotálamo, se activa el sistema de control inhibitorio descendente, ya que el propio hipotálamo presenta proyecciones a la sustancia gris periacueductal, uno de los centros encargados de la modulación del dolor.
Por otro lado, entre los mecanismos no opiodes que supone el ejercicio terapéutico se encuentra la modulación del dolor por liberación de cannabinoides endógenos. Se ha encontrado la presencia de receptores cannabinoides en las áreas de procesamiento del dolor, sospechando de la participación por tanto de estas sustancias en la experiencia del dolor. Además, estudios demuestran que la activación de estos receptores es uno de los mecanismos hipoalgésicos (6,7). Esta hipótesis parece confirmarse tras la evidencia de la presencia de concentraciones elevadas de cannabinoides endógenos tras el ejercicio, y, por tanto, que la activación de los receptores de estas sustancias es una de las responsables de la hipoalgesia modulada por el ejercicio.
Aplicaciones clínicas:
En la práctica clínica, estudios de investigación recientes demuestran que la aplicación de ejercicio terapéutico es beneficiosa y necesaria en procesos como disfunción temporomandibular, dolor lumbar, dolor cervical, dolor de hombro y artrosis de rodilla y cadera, entre otras (8–10). Se ha demostrado que se trata de una intervención segura y beneficiosa, además la introducción de medidas motivadoras supone un aumento de autoeficacia en esta población, lo que supone una reducción de síntomas y un aumento de la autonomía por parte del paciente. Por otro lado, un estudio reciente en pacientes con dolor musculoesquelético ha demostrado que el mantenimiento de un programa de ejercicio terapéutico durante 9 semanas supone una mejora significativa en el estado de salud, una reducción de la discapacidad generada por dolor y una mejora en variables de carácter físico como la resistencia muscular de la región afecta. Por lo que la aplicación de esta técnica no solo supone un cambio en variables de carácter físico/funcional, sino que también ha demostrado reducir la influencia de aquellos factores psicológicos y cognitivos implicados en el dolor, además de suponer una mejora de la capacidad cardio-respiratoria, una mejora a nivel muscular y óseo, una mejora en procesos de memoria y por lo tanto una reducción de deterioro cognitivo. Es importante tener en cuenta que una buena entrevista clínica y una correcta evaluación marcará la diferencia en la prescripción del programa de ejercicio, y por lo tanto debemos tener en cuenta que comorbilidades o antecedentes presenta el paciente para una correcta adaptación del ejercicio, es por ello, por lo que dicha prescripción la debe realizar un profesional sanitario cualificado.
Actualmente, el Ejercicio Terapéutico es una de las técnicas más utilizada y efectiva en el campo de la Fisioterapia. En el año 2007 se define el concepto de “Ejercicio Terapéutico” como la prescripción de un programa de actividad física la cual supone un gasto energético, en la que se involucra al paciente para realizar un movimiento con el objetivo de mejorar la funcionalidad, disminuir los síntomas y mejorar el estado de salud. Por lo que, atendiendo a esta definición, es necesario que la aplicación de esta técnica sea aplicada por un profesional sanitario cualificado para su correcta ejecución evitando así posibles efectos adversos.
La realización de ejercicio terapéutico ha demostrado que presenta beneficios sobre nuestro sistema nervioso periférico y central, aunque en la actualidad se sigue investigando acerca de los mismos. El mecanismo más estudiado es la liberación de opioides ya que la realización de ejercicio terapéutico supone un aumento de B-endorfinas en el plasma sanguíneo lo que estimula el sistema de opioides endógenos traduciéndose esto en un alivio de los síntomas o reducción del dolor. Además, también ha demostrado un aumento del flujo sanguíneo cerebral, lo que activa una serie de receptores arteriales de presión que por consecuencia estimula centros supramedulares que participan en la modulación del dolor.
Hoffman en 1988 demostró que tras la vuelta al estado basal en la presión sanguínea, el sistema endógeno opioide permanece activo, y dado que dicho mecanismo y liberación de sustancias se produce desde el hipotálamo, se activa el sistema de control inhibitorio descendente, ya que el propio hipotálamo presenta proyecciones a la sustancia gris periacueductal, uno de los centros encargados de la modulación del dolor.
Por otro lado, entre los mecanismos no opiodes que supone el ejercicio terapéutico se encuentra la modulación del dolor por liberación de cannabinoides endógenos. Se ha encontrado la presencia de receptores cannabinoides en las áreas de procesamiento del dolor, sospechando de la participación por tanto de estas sustancias en la experiencia del dolor. Además, estudios demuestran que la activación de estos receptores es uno de los mecanismos hipoalgésicos (6,7). Esta hipótesis parece confirmarse tras la evidencia de la presencia de concentraciones elevadas de cannabinoides endógenos tras el ejercicio, y, por tanto, que la activación de los receptores de estas sustancias es una de las responsables de la hipoalgesia modulada por el ejercicio.
Aplicaciones clínicas:
En la práctica clínica, estudios de investigación recientes demuestran que la aplicación de ejercicio terapéutico es beneficiosa y necesaria en procesos como disfunción temporomandibular, dolor lumbar, dolor cervical, dolor de hombro y artrosis de rodilla y cadera, entre otras (8–10). Se ha demostrado que se trata de una intervención segura y beneficiosa, además la introducción de medidas motivadoras supone un aumento de autoeficacia en esta población, lo que supone una reducción de síntomas y un aumento de la autonomía por parte del paciente. Por otro lado, un estudio reciente en pacientes con dolor musculoesquelético ha demostrado que el mantenimiento de un programa de ejercicio terapéutico durante 9 semanas supone una mejora significativa en el estado de salud, una reducción de la discapacidad generada por dolor y una mejora en variables de carácter físico como la resistencia muscular de la región afecta. Por lo que la aplicación de esta técnica no solo supone un cambio en variables de carácter físico/funcional, sino que también ha demostrado reducir la influencia de aquellos factores psicológicos y cognitivos implicados en el dolor, además de suponer una mejora de la capacidad cardio-respiratoria, una mejora a nivel muscular y óseo, una mejora en procesos de memoria y por lo tanto una reducción de deterioro cognitivo. Es importante tener en cuenta que una buena entrevista clínica y una correcta evaluación marcará la diferencia en la prescripción del programa de ejercicio, y por lo tanto debemos tener en cuenta que comorbilidades o antecedentes presenta el paciente para una correcta adaptación del ejercicio, es por ello, por lo que dicha prescripción la debe realizar un profesional sanitario cualificado.
La técnica de punción seca fue definida en 1979 por el médico checo Karel Lewit, el cual diferenció el efecto de esta técnica en comparación a la inyección de lidocaína. Lewit propuso que el efecto de la punción se debía principalmente por la estimulación mecánica de manera directa sobre lo que se denomina el punto gatillo miofascial.
Este hallazgo ha seguido investigándose desde entonces con el fin de conocer los mecanismos fisiológicos que desencadena esta técnica y así comprobar en qué casos puede ser una herramienta útil de tratamiento.
La punción seca es una técnica, que consiste en introducir una fina aguja en tejido subcutáneo o en el vientre muscular, con la finalidad de alterar el tejido de manera mecánica, para así disminuir la sensación de tensión y dolor asociado que producen algunas alteraciones musculoesqueléticas.
La técnica de punción seca (PS) actualmente es muy utilizada en el tratamiento del síndrome de dolor miofascial (SDM). Para poder entender los efectos terapéuticos de esta técnica es necesario explicar la neuropatofisiología del denominado síndrome de dolor miofascial. Este síndrome se caracteriza por presentar dolor muscular, fenómenos autónomos, motores y sensoriales, así como un punto gatillo. El punto gatillo miofascial (PGM) se define como un nódulo hipersensible localizado en una banda tensa que se encuentra en las fibras musculares. El conjunto de fenómenos autonómicos, motores y sensoriales son el resultado de este nódulo hipersensible. Por otra parte, el PGM provoca un dolor referido que en ocasiones sigue un patrón similar entre los pacientes.
Existen dos tipos de PGM:
- Activos: Dolor constante sin haber sido estimulado previamente.
- Latentes: El dolor se produce cuando se estimula.
Tough et al. realizaron una revisión de la literatura para establecer los criterios adecuados para el diagnóstico del síndrome de dolor miofascial, así establecieron cuatro directrices claves para la práctica clínica:
- Nódulo hipersensible en una banda tensa
- Dolor referido característico del músculo en cuestión
- El paciente tiene que reconocer el dolor
- Respuesta de espasmo local.
Efectos neurofisiológicos de la punción seca
Existen varios postulados sobre los efectos que produce esta técnica, entre ellos podemos encontrar los siguientes:
- El fenómeno de analgesia descrito por Melzack & Wall (teoría de la compuerta) debido a una hiper-estimulación, es decir, aplicar un estímulo nocivo como puede ser una aguja, para modular un dolor ya existente provoca la activación de mecanismos endógenos moduladores del dolor. A nivel bioquímico, la estimulación de las fibras A-delta (aquellas que trasportan la información dolorosa aguda) por la aguja puede eliminar el dolor que ya estaba presente y que era transmitido por las fibras C (las que portan el dolor más sostenido en el tiempo o crónico). Este proceso puede también llegar a producirse debido a la acción directa de las interneuronas inhibitorias de las láminas I y II de Rexed (áreas medulares desde donde asciende la información dolorosa hasta los centros de procesamiento superiores) situadas en el asta dorsal de la médula.
- Otro de los efectos que produce la punción seca es que favorece la secreción de péptidos (pequeñas proteínas) opioides endógenos, como son: las encefalinas, dinorfinas o betaendorfinas.
- La activación del sistema nervioso autónomo también podría estar implicado en la modulación de la actividad de los puntos gatillos.
Todos estos efectos fisiológicos descritos, dan lugar a la disminución del dolor y/o modulación de los síntomas dolorosos, así como la reducción de las sensaciones de tensión muscular de la región.
Electropunción
Una de las variantes de la punción, es la electropunción, técnica que consiste en introducir unas agujas de punción a nivel intra-muscular o subdérmico, además de aplicarles una corriente eléctrica tipo TENS de alta frecuencia (100 Hz) y otra de baja frecuencia (2Hz) de forma combinada, para conseguir los mejores efectos en cuanto a la disminución del dolor. La duración conjunta de la técnica se encuentra entorno a los 30 minutos.
De la evidencia obtenida en la actualidad podemos afirmar que la electropunción genera grandes efectos hipoalgésicos (disminución del dolor), incluso mayores y de más duración que los de la punción seca (de 3 a 8 horas de potencia analgésica). A su vez genera menor dolor postpunción que la técnica anteriormente comentada.
Algunos de los efectos secundarios de ambas técnicas es el dolor postpunción, provocado por el mecanismo lesional mecánico realizado al penetrar la aguja en el tejido, lo que provoca dolor que puede durar de 48 a 72 horas, que coincide con el periodo de sangrado o proceso inflamatorio. En relación a esto, la electropunción, presenta menores niveles de dolor postpunción, además de estar comenzándose a estudiar como alternativa para disminuir este efecto tras la realización de punción seca al uso.
La técnica de punción seca fue definida en 1979 por el médico checo Karel Lewit, el cual diferenció el efecto de esta técnica en comparación a la inyección de lidocaína. Lewit propuso que el efecto de la punción se debía principalmente por la estimulación mecánica de manera directa sobre lo que se denomina el punto gatillo miofascial.
Este hallazgo ha seguido investigándose desde entonces con el fin de conocer los mecanismos fisiológicos que desencadena esta técnica y así comprobar en qué casos puede ser una herramienta útil de tratamiento.
La punción seca es una técnica, que consiste en introducir una fina aguja en tejido subcutáneo o en el vientre muscular, con la finalidad de alterar el tejido de manera mecánica, para así disminuir la sensación de tensión y dolor asociado que producen algunas alteraciones musculoesqueléticas.
La técnica de punción seca (PS) actualmente es muy utilizada en el tratamiento del síndrome de dolor miofascial (SDM). Para poder entender los efectos terapéuticos de esta técnica es necesario explicar la neuropatofisiología del denominado síndrome de dolor miofascial. Este síndrome se caracteriza por presentar dolor muscular, fenómenos autónomos, motores y sensoriales, así como un punto gatillo (2). El punto gatillo miofascial (PGM) se define como un nódulo hipersensible localizado en una banda tensa que se encuentra en las fibras musculares (2). El conjunto de fenómenos autonómicos, motores y sensoriales son el resultado de este nódulo hipersensible. Por otra parte, el PGM provoca un dolor referido que en ocasiones sigue un patrón similar entre los pacientes.
Existen dos tipos de PGM:
- Activos: Dolor constante sin haber sido estimulado previamente.
- Latentes: El dolor se produce cuando se estimula.
Tough et al. realizaron una revisión de la literatura para establecer los criterios adecuados para el diagnóstico del síndrome de dolor miofascial, así establecieron cuatro directrices claves para la práctica clínica:
- Nódulo hipersensible en una banda tensa
- Dolor referido característico del músculo en cuestión
- El paciente tiene que reconocer el dolor
- Respuesta de espasmo local.
Efectos neurofisiológicos de la punción seca
Existen varios postulados sobre los efectos que produce esta técnica, entre ellos podemos encontrar los siguientes:
- El fenómeno de analgesia descrito por Melzack & Wall (teoría de la compuerta) debido a una hiper-estimulación, es decir, aplicar un estímulo nocivo como puede ser una aguja, para modular un dolor ya existente provoca la activación de mecanismos endógenos moduladores del dolor. A nivel bioquímico, la estimulación de las fibras A-delta (aquellas que trasportan la información dolorosa aguda) por la aguja puede eliminar el dolor que ya estaba presente y que era transmitido por las fibras C (las que portan el dolor más sostenido en el tiempo o crónico). Este proceso puede también llegar a producirse debido a la acción directa de las interneuronas inhibitorias de las láminas I y II de Rexed (áreas medulares desde donde asciende la información dolorosa hasta los centros de procesamiento superiores) situadas en el asta dorsal de la médula.
- Otro de los efectos que produce la punción seca es que favorece la secreción de péptidos (pequeñas proteínas) opioides endógenos, como son: las encefalinas, dinorfinas o betaendorfinas.
- La activación del sistema nervioso autónomo también podría estar implicado en la modulación de la actividad de los puntos gatillos.
Todos estos efectos fisiológicos descritos, dan lugar a la disminución del dolor y/o modulación de los síntomas dolorosos, así como la reducción de las sensaciones de tensión muscular de la región.
Electropunción
Una de las variantes de la punción, es la electropunción, técnica que consiste en introducir unas agujas de punción a nivel intra-muscular o subdérmico, además de aplicarles una corriente eléctrica tipo TENS de alta frecuencia (100 Hz) y otra de baja frecuencia (2Hz) de forma combinada, para conseguir los mejores efectos en cuanto a la disminución del dolor. La duración conjunta de la técnica se encuentra entorno a los 30 minutos.
De la evidencia obtenida en la actualidad podemos afirmar que la electropunción genera grandes efectos hipoalgésicos (disminución del dolor), incluso mayores y de más duración que los de la punción seca (de 3 a 8 horas de potencia analgésica). A su vez genera menor dolor postpunción que la técnica anteriormente comentada.
Algunos de los efectos secundarios de ambas técnicas es el dolor postpunción, provocado por el mecanismo lesional mecánico realizado al penetrar la aguja en el tejido, lo que provoca dolor que puede durar de 48 a 72 horas, que coincide con el periodo de sangrado o proceso inflamatorio. En relación a esto, la electropunción, presenta menores niveles de dolor postpunción, además de estar comenzándose a estudiar como alternativa para disminuir este efecto tras la realización de punción seca al uso.
La terapia con ondas de choque es una técnica que, aunque inicialmente comenzó a utilizarse para el tratamiento de los cálculos renales, actualmente su aplicación se ha extendido a otras patologías musculoesqueléticas como la tendinopatía de Aquiles o la fascitis plantar.
Los mecanismos de acción mediante los cuales las ondas de choque influyen sobre la salud y el estado del tejido son varios. En primer lugar, se cree que estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos y el aumento de la actividad osteogénica. En segundo lugar, se piensa que, desde una perspectiva física, la propia energía mecánica transmitida con la técnica, favorece la fragmentación de los depósitos de calcio que puedan estar presentes en el tejido y facilitar, de este modo, su reabsorción por nuestro cuerpo. Finalmente, se plantea que la energía mecánica de las ondas de choque estimula determinados receptores relacionados con la percepción de estímulos potencialmente lesivos. Esos estímulos favorecen la aparición de sustancias analgésicas de manera local y, además, contribuyen a la remodelación del tendón al aumentar la actividad de los fibroblastos.
Entre las contraindicaciones de la terapia, se incluyen el embarazo, los procesos infecciosos agudos, los tumores malignos, las coagulopatías y las fracturas. Asimismo, algunos efectos secundarios que pueden experimentarse tras la aplicación de la técnica con ondas de choque pueden ser dolor transitorio, eritemas en la piel o inflamación local.
Actualmente, se ha visto que la terapia con ondas de choque es un tratamiento seguro y efectivo, aunque sigue siendo necesario investigar para mejorar los protocolos de actuación (número de sesiones semanales, intensidad de las ondas, número de impulsos por minuto o los tiempos de descanso entre sesiones). Se trata de un abordaje terapéutico útil en el tratamiento patologías musculoesqueléticas de extremidad superior e inferior.
En particular, para la extremidad superior, se ha observado que las ondas de choque contribuyen a la mejora en el estado de salud en pacientes que presenten tendinopatías calcificantes en el manguito rotador, también en las tendinopatías no calcificantes, y en los casos de síndrome de compresión subacromial. Sin embargo, hay estudios que sugieren que llevar más de 11 meses con síntomas y presentar calcificaciones de un tamaño mayor a 15 milímetros, constituyen factores pronósticos negativos para la recuperación. En el caso de patologías en codo (epicondilalgias lateral y medial), la investigación científica sugiere que la terapia con ondas de choque es una alternativa eficiente e igualmente eficaz cuando se compara con otras técnicas de rehabilitación.
De forma similar, existe evidencia moderada que sugiere que la terapia con ondas de choque puede ayudar a mejorar los síntomas, especialmente, en pacientes con tendinopatía rotuliana y en tendinopatías proximales de los músculos isquiotibiales. Asimismo, también se ha observado que los efectos de esta técnica pueden ayudar a personas que presenten tendinopatía de Aquiles o síndrome doloroso del trocánter mayor. Sin embargo, actualmente no existe evidencia científica que respalde el uso de las ondas de choque en casos de síndrome de estrés tibial.
La terapia con ondas de choque es una técnica que, aunque inicialmente comenzó a utilizarse para el tratamiento de los cálculos renales, actualmente su aplicación se ha extendido a otras patologías musculoesqueléticas como la tendinopatía de Aquiles o la fascitis plantar.
Los mecanismos de acción mediante los cuales las ondas de choque influyen sobre la salud y el estado del tejido son varios. En primer lugar, se cree que estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos y el aumento de la actividad osteogénica. En segundo lugar, se piensa que, desde una perspectiva física, la propia energía mecánica transmitida con la técnica, favorece la fragmentación de los depósitos de calcio que puedan estar presentes en el tejido y facilitar, de este modo, su reabsorción por nuestro cuerpo. Finalmente, se plantea que la energía mecánica de las ondas de choque estimula determinados receptores relacionados con la percepción de estímulos potencialmente lesivos. Esos estímulos favorecen la aparición de sustancias analgésicas de manera local y, además, contribuyen a la remodelación del tendón al aumentar la actividad de los fibroblastos.
Entre las contraindicaciones de la terapia, se incluyen el embarazo, los procesos infecciosos agudos, los tumores malignos, las coagulopatías y las fracturas. Asimismo, algunos efectos secundarios que pueden experimentarse tras la aplicación de la técnica con ondas de choque pueden ser dolor transitorio, eritemas en la piel o inflamación local.
Actualmente, se ha visto que la terapia con ondas de choque es un tratamiento seguro y efectivo, aunque sigue siendo necesario investigar para mejorar los protocolos de actuación (número de sesiones semanales, intensidad de las ondas, número de impulsos por minuto o los tiempos de descanso entre sesiones). Se trata de un abordaje terapéutico útil en el tratamiento patologías musculoesqueléticas de extremidad superior e inferior.
En particular, para la extremidad superior, se ha observado que las ondas de choque contribuyen a la mejora en el estado de salud en pacientes que presenten tendinopatías calcificantes en el manguito rotador, también en las tendinopatías no calcificantes, y en los casos de síndrome de compresión subacromial. Sin embargo, hay estudios que sugieren que llevar más de 11 meses con síntomas y presentar calcificaciones de un tamaño mayor a 15 milímetros, constituyen factores pronósticos negativos para la recuperación. En el caso de patologías en codo (epicondilalgias lateral y medial), la investigación científica sugiere que la terapia con ondas de choque es una alternativa eficiente e igualmente eficaz cuando se compara con otras técnicas de rehabilitación.
De forma similar, existe evidencia moderada que sugiere que la terapia con ondas de choque puede ayudar a mejorar los síntomas, especialmente, en pacientes con tendinopatía rotuliana y en tendinopatías proximales de los músculos isquiotibiales. Asimismo, también se ha observado que los efectos de esta técnica pueden ayudar a personas que presenten tendinopatía de Aquiles o síndrome doloroso del trocánter mayor. Sin embargo, actualmente no existe evidencia científica que respalde el uso de las ondas de choque en casos de síndrome de estrés tibial.
La terapia con ondas de choque es una técnica que, aunque inicialmente comenzó a utilizarse para el tratamiento de los cálculos renales, actualmente su aplicación se ha extendido a otras patologías musculoesqueléticas como la tendinopatía de Aquiles o la fascitis plantar.
Los mecanismos de acción mediante los cuales las ondas de choque influyen sobre la salud y el estado del tejido son varios. En primer lugar, se cree que estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos y el aumento de la actividad osteogénica. En segundo lugar, se piensa que, desde una perspectiva física, la propia energía mecánica transmitida con la técnica, favorece la fragmentación de los depósitos de calcio que puedan estar presentes en el tejido y facilitar, de este modo, su reabsorción por nuestro cuerpo. Finalmente, se plantea que la energía mecánica de las ondas de choque estimula determinados receptores relacionados con la percepción de estímulos potencialmente lesivos. Esos estímulos favorecen la aparición de sustancias analgésicas de manera local y, además, contribuyen a la remodelación del tendón al aumentar la actividad de los fibroblastos.
Entre las contraindicaciones de la terapia, se incluyen el embarazo, los procesos infecciosos agudos, los tumores malignos, las coagulopatías y las fracturas. Asimismo, algunos efectos secundarios que pueden experimentarse tras la aplicación de la técnica con ondas de choque pueden ser dolor transitorio, eritemas en la piel o inflamación local.
Actualmente, se ha visto que la terapia con ondas de choque es un tratamiento seguro y efectivo, aunque sigue siendo necesario investigar para mejorar los protocolos de actuación (número de sesiones semanales, intensidad de las ondas, número de impulsos por minuto o los tiempos de descanso entre sesiones). Se trata de un abordaje terapéutico útil en el tratamiento patologías musculoesqueléticas de extremidad superior e inferior.
En particular, para la extremidad superior, se ha observado que las ondas de choque contribuyen a la mejora en el estado de salud en pacientes que presenten tendinopatías calcificantes en el manguito rotador, también en las tendinopatías no calcificantes, y en los casos de síndrome de compresión subacromial. Sin embargo, hay estudios que sugieren que llevar más de 11 meses con síntomas y presentar calcificaciones de un tamaño mayor a 15 milímetros, constituyen factores pronósticos negativos para la recuperación. En el caso de patologías en codo (epicondilalgias lateral y medial), la investigación científica sugiere que la terapia con ondas de choque es una alternativa eficiente e igualmente eficaz cuando se compara con otras técnicas de rehabilitación.
De forma similar, existe evidencia moderada que sugiere que la terapia con ondas de choque puede ayudar a mejorar los síntomas, especialmente, en pacientes con tendinopatía rotuliana y en tendinopatías proximales de los músculos isquiotibiales. Asimismo, también se ha observado que los efectos de esta técnica pueden ayudar a personas que presenten tendinopatía de Aquiles o síndrome doloroso del trocánter mayor. Sin embargo, actualmente no existe evidencia científica que respalde el uso de las ondas de choque en casos de síndrome de estrés tibial.
El término “TENS” es acuñado a la técnica en la cual se realiza una estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Esta técnica consiste en la aplicación de una corriente eléctrica pulsada mediante electrodos sobre la piel con el objetivo de provocar analgesia. El TENS puede clasificarse en dos tipos: TENS de alta frecuencia y TENS de baja frecuencia. Ambos han demostrado distintos mecanismos neurofisiológicos mediante los cuales provoca una disminución del dolor. Podemos clasificar los mecanismos en: mecanismos espinales, mecanismos supraespinales y mecanismos periféricos.
- Mecanismos supraespinales: Se ha observado que el TENS provoca una estimulación de la sustancia gris pericoaductal o de la médula rostro ventral lo cual provoca una inhibición de las neuronas del asta posterior, contribuyendo así a la disminución del dolor. Estudios de investigación han observado que el TENS de alta frecuencia provoca una estimulación de los receptores opioides δ mientras que el TENS de baja frecuencia provoca una estimulación de los receptores opioides µ desencadenando la respuesta descrita anteriormente.
- Mecanismos espinales: En cuanto a los mecanismos espinales el TENS de alta frecuencia ha demostrado provocar una estimulación de receptores opioides δ, de receptores colinérgicos muscarínicos y un aumento de la concentración en el asta posterior de una sustancia denominada GABA, a su vez se ha observado que disminuye la concentración de sustancias pronociceptivas como la sustancia P, el glutamato y la concentración de aspartato. Del mismo modo se ha observado que el TENS de baja frecuencia aumenta la concentración de sustancias que favorecen la analgesia a este nivel como la serotonina y una estimulación de receptores opioides µ y receptores colinérgicos muscarínicos.
- Mecanismos periféricos: a nivel periférico se ha observado que el TENS de alta frecuencia, al igual que el TENS de baja frecuencia provocan un aumento de la adenosina, de los receptores adrenérgicos α2A y una estimulación de receptores opioides µ.
Por otro lado, una revisión sistemática reciente ha demostrado que la utilización del TENS supone una reducción de citoquinas proinflamatorias en el torrente sanguíneo lo cual también podría contribuir a la analgesia producida por esta técnica.
Aplicaciones clínicas
Estudios recientes de investigación abalan la utilización del TENS en distintas condiciones de dolor musculoesquelético.
Se ha observado en una revisión sistemática que el tratamiento con TENS resulta efectivo en la reducción del dolor en pacientes con fibromialgia, además concluyen que la utilización del TENS sumado a un programa de ejercicio terapéutico parece tener mayor efecto analgésico en estos pacientes que realizando el ejercicio de forma aislada. De la misma manera, en pacientes operados de prótesis de rodilla se ha observado que la aplicación del TENS sumado a la intervención reduce de manera significativa el dolor y la ingesta de medicación.
Otra revisión sistemática ha demostrado en distintas condiciones de dolor crónico que la aplicación de TENS provoca una disminución del dolor además de una mejora de la discapacidad, pero indica que es necesario realizar mayor investigación sobre cuales son los parámetros más efectivos al realizar esta técnica.
La fisioterapia traumatológica tiene como objetivo tratar lesiones del aparato musculoesquelético así como aquellas limitaciones o disfunciones que estas puedan producir.
Debido a que cada lesión produce distintas limitaciones en cada uno, desde la unidad de rehabilitación traumatológica comenzamos haciendo una valoración global de cada paciente, para detectar no solo la patología que tiene, sino también que gestos o acciones están limitados. Las técnicas que utilizan nuestros especialistas en rehabilitación en Madrid las puedes encontrar en el apartado de fisioterapia traumatológica.
Equipo Rehabilitación de Trastornos Músculo Esqueléticos

Pérez González
- Coordinación, Fisioterapia
- Cefaleas y patología craneofacial, Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos

Lerma Lara
- Fisioterapia
- Atención integral a la infancia y adolescencia, Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos

Arce Vázquez
- Fisioterapia
- Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos

Díaz Sáez
- Fisioterapia
- Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos, Cefaleas y Patología Craneofacial

Gamboa Rodríguez
- Fisioterapia
- Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos

Estradera Bel
- Fisioterapia
- Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos
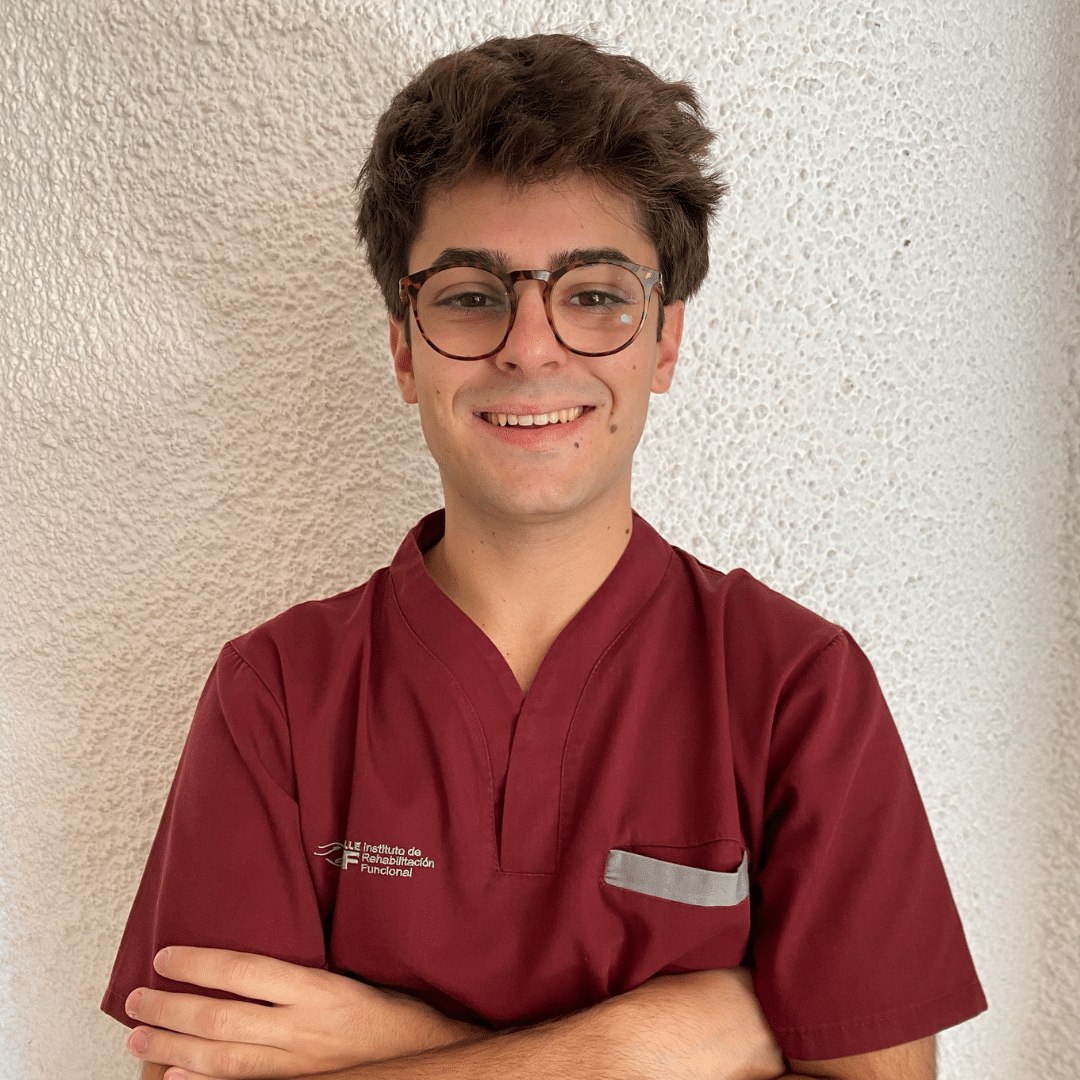
Naranjo Ortega
- Fisioterapia
- Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos

Delgado Sanz
- Fisioterapia
- Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos
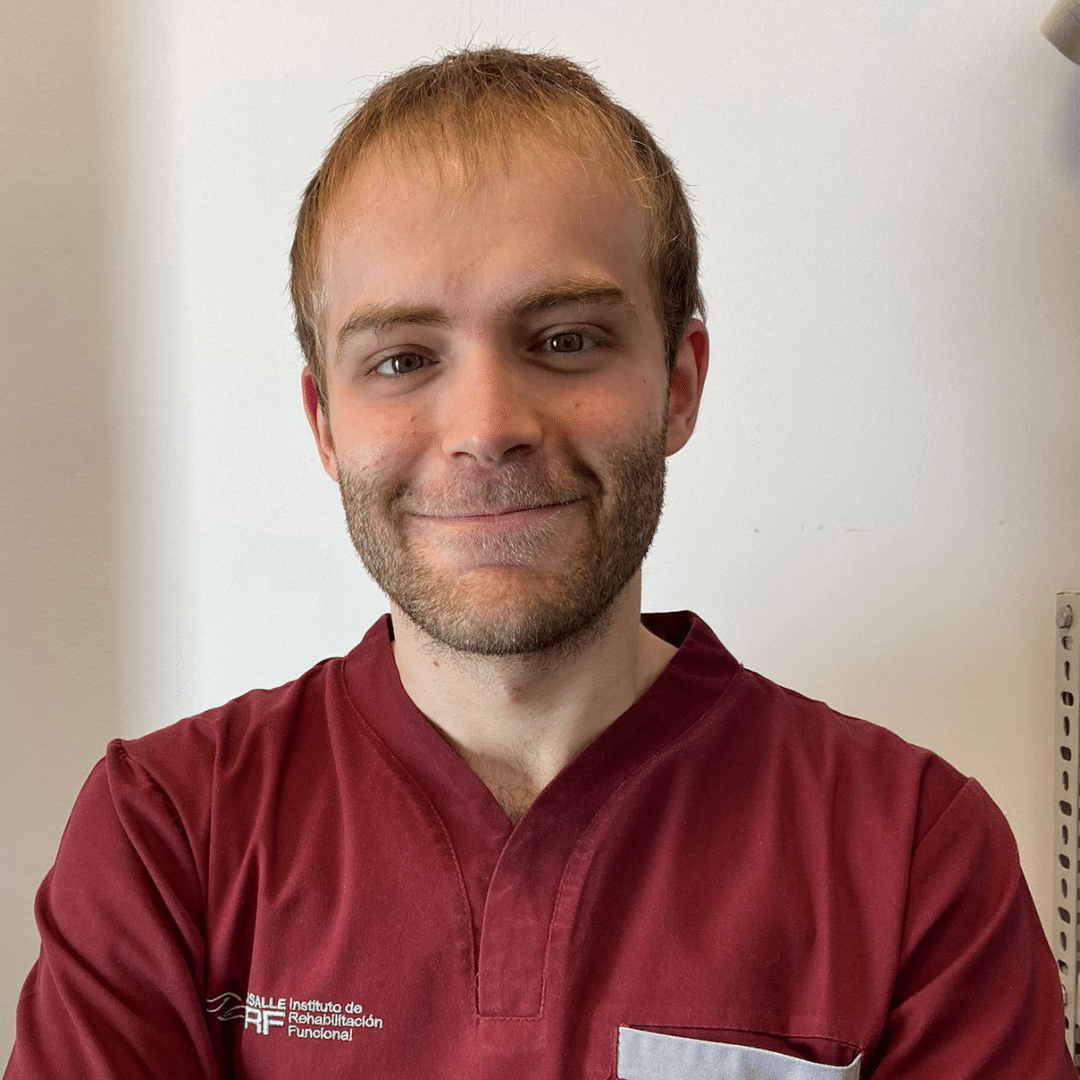
Riera Marco
- Fisioterapia
- Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos
Artículos de nuestros expertos de rehabilitación en Madrid
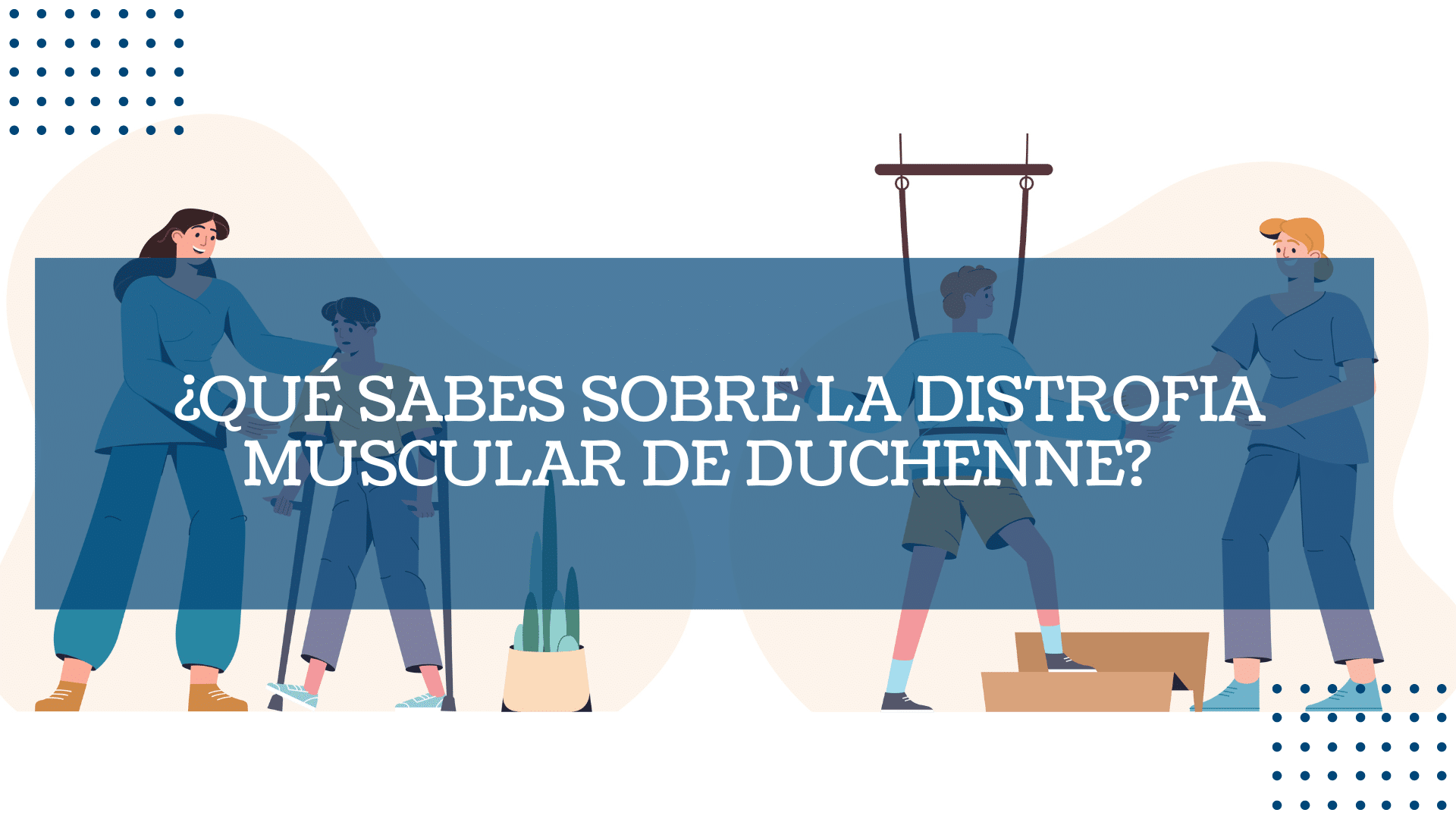
- Atención integral a la infancia y adolescencia, Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos
¿Qué sabes sobre la distrofia muscular de Duchenne?

- Logopedia, Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos
Motricidad orofacial y terapia miofuncional en logopedia

- Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos
Fractura de tobillo
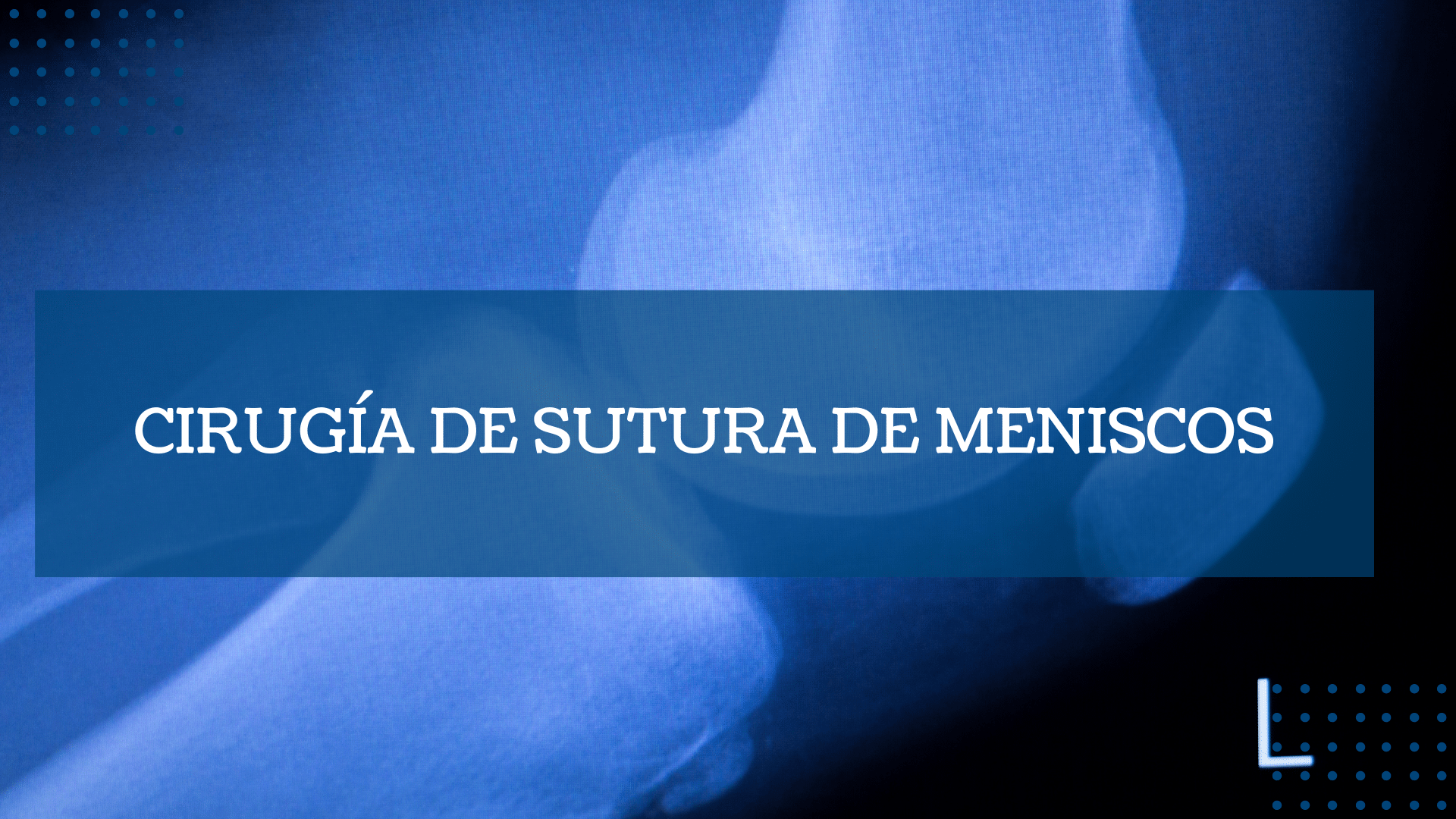
- Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos, Sin categoría
Cirugía de sutura de meniscos
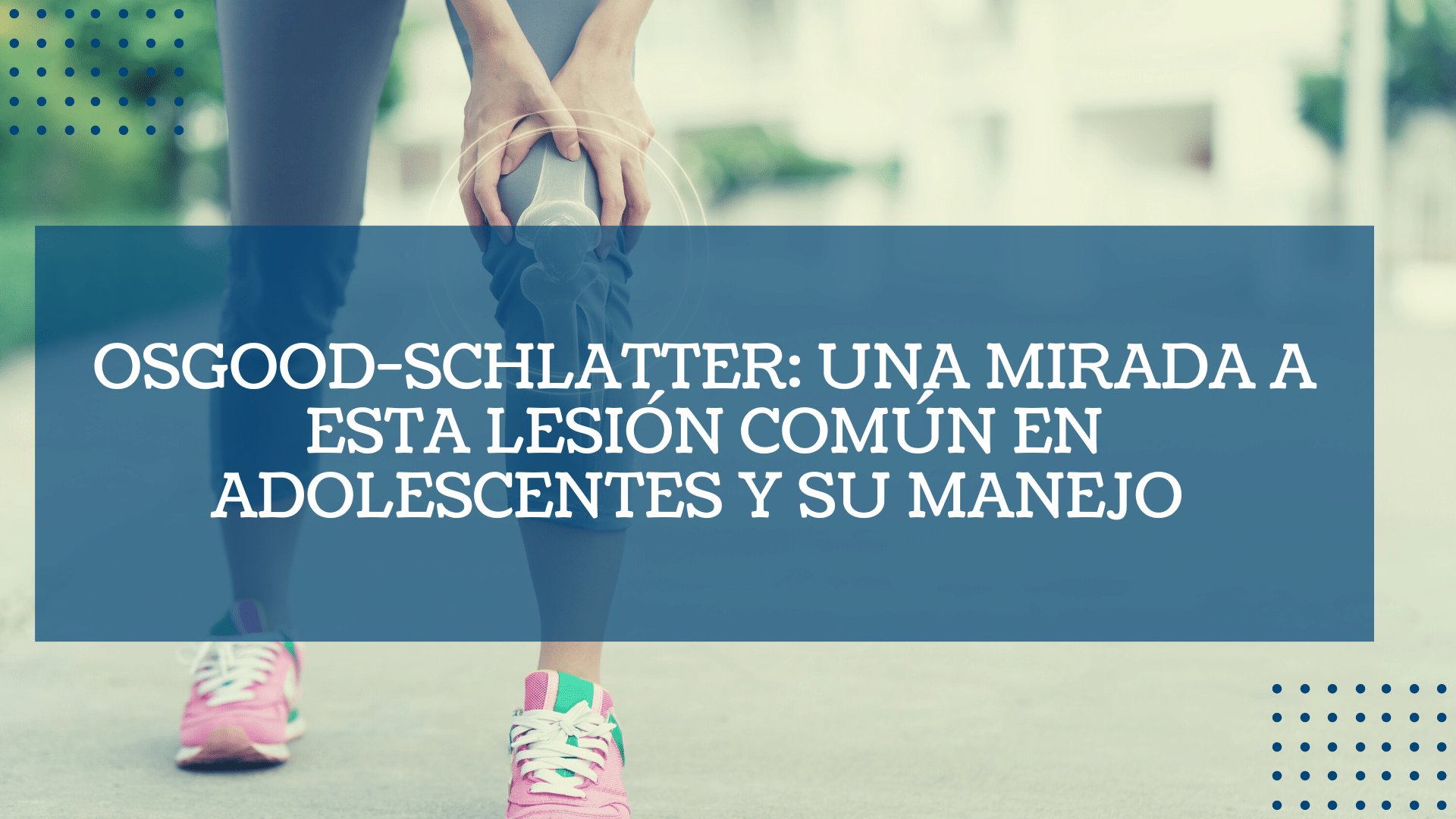
- Atención integral a la infancia y adolescencia, Ejercicio físico y Salud, Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos
Osgood-Schlatter: Una mirada a esta lesión común en adolescentes y su manejo

- Ejercicio físico y Salud, Rehabilitación de trastornos músculo esqueléticos



